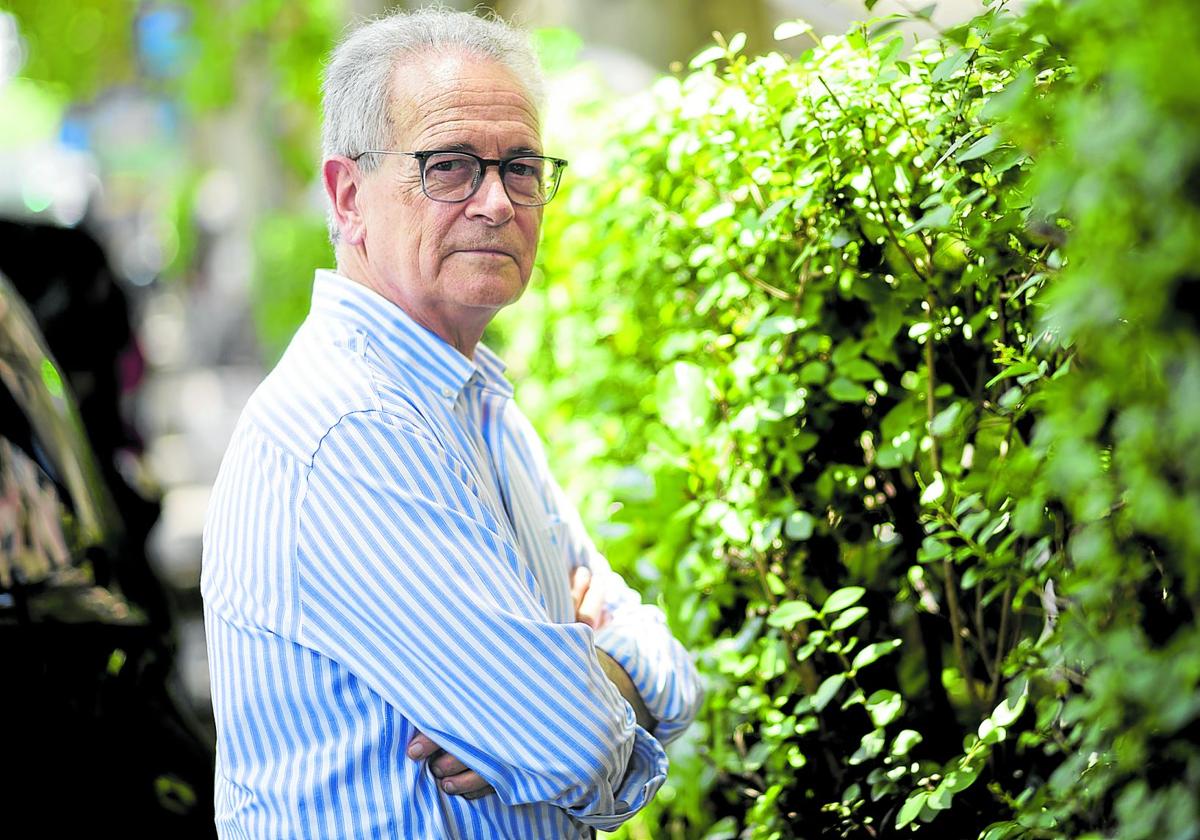
José Luis Pardo (Madrid, 1954) es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense y especialista en las corrientes de pensamiento contemporáneas. Ha estudiado con detalle … y traducido a figuras imprescindibles de la filosofía moderna como Deleuze, Debord o Levinas, a quienes ha contribuido a difundir en España. En sus libros y artículos se detiene con frecuencia en el papel del arte y los artistas en las sociedades actuales. Y en ellos disecciona también con lucidez el momento actual de la vida española y en general del mundo occidental, del que hace un diagnóstico como mínimo preocupante: ya no hay utopías y todo consiste en una lucha política encarnizada con el único objetivo de conseguir el poder y todas las instituciones, pero sin tener una idea definida de con qué objetivo.
– ¿Vivimos en la era del malestar?
– Cuando se habla del Estado del Bienestar y de su crisis siempre pensamos en lo material, que es importantísimo, pero es más que eso. Hay otro aspecto que es el jurídico. Y es eso, además de los vaivenes económicos, lo que más se ha visto afectado. Puede detectarse una ofensiva clara para ir más allá de las instituciones del Estado de Derecho. Aunque he de decir que no solo pasa aquí.
– Ese malestar lleva a erosionar el modelo político pero ¿para qué?
– Ya no hay ningún horizonte utópico. Lo que se da es una lucha política encarnizada pero solo por el poder en el sentido más crudo. Por influencia del populismo, se erosiona el Estado de Derecho de forma que el objetivo es ocupar las instituciones, pero sin un horizonte, como le decía.
Ocupar las instituciones
– Es decir, conquistar el poder aunque no se sepa muy bien qué hacer cuando se llega a él.
– Es que solo quieren eso. Es una constante de las revoluciones desde el siglo XX. El marxismo no tenía una teoría del Estado así que cuando los bolcheviques consiguieron el poder sustituyeron el Estado por el aparato del partido. Y eso es algo que se parece a lo que está sucediendo ahora, cuando algunos partidos están ocupando no solo el Gobierno sino todas las instituciones del Estado.
Deterioro democrático
«Ya no hay un lugar donde los contendientes puedan darse la mano»
– ¿Se refiere a esa reclamación de que el Poder Judicial también esté controlado por las mismas fuerzas que tienen mayoría parlamentaria’
– El Poder Judicial no se elige por votación popular pero eso no lo deslegitima. Al contrario, está legitimado como contrapeso de los otros poderes. El problema es que la división que se da en el Parlamento empieza a atravesar todas las instituciones. Ya no hay un lugar donde los contendientes puedan darse la mano. Todo está impregnado de esa división política. Y me parece sorprendente que nos escandalicemos al descubrir que alguien ha usado su poder para enchufar a otra persona en un empleo de 1.500 euros al mes pero no por el hecho de que tantos políticos sean colocados en la dirección de empresas con salarios de seis cifras.
– Alguna vez ha dicho que tras el 11-M se abrió un abismo que no ha hecho sino agrandarse.
– Hasta entonces había un bipartidismo imperfecto en el sentido de que en no pocas ocasiones los dos grandes partidos habían necesitado del voto de alguna fuerza nacionalista para gobernar. Pero a partir de la brecha que se produjo entonces ya no hay posibilidad de acuerdo entre ellos. Las fuerzas que trataron de coser esa brecha fracasaron y los que quieren agrandarla han crecido. Y ese corte se da también en instituciones como la Universidad, que debería ser el templo de la libertad de expresión. Pero cuando se pronuncia oficialmente sobre algo está marginando a quienes piensan distinto. Ese malestar capilarizado se ha extendido a todo.
– La clase trabajadora se ha aburguesado y perdido su poder revolucionario, suele comentar. Así que una cierta izquierda ha cogido otras banderas con las que teme que pase lo mismo y por eso mantiene la tensión. Pero ¿qué puede esperarse de todo ello.
– Una faena que se hizo a la clase trabajadora fue cargar sobre sus espaldas las esperanzas de la Humanidad. Sin embargo, el día más feliz de esa clase fue cuando pudo aburguesarse. Es decir, cuando pasó a estar formada por ciudadanos que deciden sobre sus vidas. Eso hurtó a los partidos revolucionarios una fuerza de choque. Ahora esos partidos enarbolan la defensa de algunas minorías que tienen intereses divergentes e incluso opuestos en algunos casos. El problema es que solo se genera ciudadanía sobre lo que se tiene en común.
– Dice usted que la mayoría no se hace sumando minorías que nada tienen en común y a veces hasta compiten en determinados ámbitos. El Gobierno actual parece demostrar lo contrario.
– El todo no es igual a la suma de las partes. El pueblo no es gente que se junta en una plaza, sino una voluntad de convivir todos bajo una misma ley. Sumar minorías para hacer una mayoría es el abc del populismo. Solo se trata de eliminar al adversario y tomar el poder. Hablábamos antes de eso.
Desprecio de las normas
«El principio de la democracia liberal es que en el espacio público todos somos iguales, y eso no está sucediendo»
– Hay quien opina que cierta izquierda se empeña en batallas que ya se han ganado. La de la igualdad por ejemplo. Nadie defendería hoy lo contrario. ¿Lo ve así?
– Si el objetivo fuera la igualdad jurídica, ya estaría conseguido. Nadie reivindica hoy una vuelta a la discriminación. Pero sucede que con frecuencia hablamos de la igualdad real y en ese ámbito hay cosas no bien resueltas. Lo que no puede hacerse es perseguir la igualdad a partir de la diferencia. En una sociedad con un juego libre, más tarde o más temprano, habrá desigualdades. La única forma de evitarlo es acabar con la libertad. Y entiendo que eso no lo queremos, así que debemos arbitrar medidas compensatorias.
– Algunos enemigos de la libertad de pensamiento se llaman a sí mismos progresistas. ¿Por qué?
– Te dirán que lo hacen para mejorar la convivencia. Cuando escucho la palabra ‘convivencia’ por lo menos me mosqueo. El principio de la democracia liberal es que en el espacio público todos somos iguales. Y no está sucediendo. Antes en la escuela te trataban igual con independencia de tu procedencia o de otras características. Ahora cada niño va con su identidad y el maestro ha de adaptar su clase a esas identidades.
– Lo curioso es que antes ser inquisidor tenía mala prensa. Ahora, no.
– El paradigma de la libertad de expresión es el arte. Hoy la obra de arte solo se legitima por un discurso político ajeno a lo artístico. Hasta hace dos días criticábamos a nazis y estalinistas por haber reprimido el arte y haberlo usado para sus fines. Y resulta que ahora el uso político del arte es lo moderno. Eso es lo malo: no solo que los artistas contemporáneos necesiten un discurso político para legitimarse, sino que incluso se corrige la Historia del Arte para encajar las obras en ese discurso. Los artistas solo son valiosos si son afines a una postura concreta.
El papel del arte
– Hablando de arte, usted ha explicado que en ese ámbito queda un poso de corrientes de izquierda que fracasaron con sus proyectos políticos pero que consideran que se puede filtrar por esa vía un mensaje revolucionario. ¿Es así?
– En EE UU aún quedan instituciones que defienden la autonomía del arte, aunque estén cuestionadas, como los museos. Creo que se nota más en países donde el arte y sus creadores dependen más del Estado. En eso sucede como con la Prensa: cuando decayó la publicidad empezó a depender en mayor medida de las autoridades políticas.
– Es llamativo que disparen contra el sistema artistas que solo sobreviven gracias a él. Quizá es otro efecto del malestar. O quizá es que muchos artistas han confundido ideología con cierre de filas con una fuerza política concreta.
– Alguna vez oí a alguien decir que la literatura es de izquierdas. Y solo salvaba unas muy escasas excepciones. Es imposible determinar si una obra de arte, en sí misma, despojada de todo discurso, es de izquierdas o de derechas. La condena que pesa sobre los artistas que no mantienen esa idea es que también su obra ha sido invadida en este sentido del que hablamos.
Contaminación
«Los artistas contemporáneos necesitan hoy un discurso político para legitimarse»
– Y es una idea que ha llegado al público. Hay quien argumenta que, con la de buenos autores que existen, solo leerá a escritores que sean buenas personas; es decir, con quienes comparte ideología. ¿Qué le parece?
– No solo afecta a los artistas vivos. Hay gente que te dice que nunca leerá a Proust o verá películas de John Ford porque eran de derechas. Así mismo. Hoy los artistas van al Ayuntamiento y dicen a alguno de sus responsables que tienen un proyecto para realizar una obra. Si se lo aprueban, se expondrá en un centro público. Antes eran los aficionados, el público, quienes legitimaban una obra de arte. Ahora el público no pinta nada. El divorcio entre el arte politizado y el público es absoluto. Por eso ya no hay gran público.
– Ese rechazo a ciertos artistas del que le hablaba se vio con claridad cuando Vargas Llosa murió. Muchos lo criticaron con dureza por su ideología y dijeron que su obra no merecía la pena en ese contexto.
– Vargas Llosa era un grandísimo escritor que suscitaba la envidia de todos. Y a todas las causas, de todo signo, les hubiese gustado ser defendidas por él. Fue un escritor que consideró su obligación intervenir en la vida pública jugándose su prestigio en ello. Justo lo contrario de lo que tantos hacen hoy.
Evolución social
«En una sociedad libre, más tarde o más temprano habrá desigualdades»
– Me gustaría preguntarle por el odio. ¿Tiene sentido prohibir que alguien manifieste su odio?
– El de los delitos de odio es un debate abierto en la UE en el que por cierto participan unos cuantos lobbys. El odio, como el amor, es inherente al corazón humano. También podríamos pensar que hay delitos de amor. La responsabilidad está en realidad en lo que tú haces con tu odio o con tu amor, no con tu sentimiento. Y luego el debate está en si lo que alguien siente debe llevar a registrar ese sentimiento, que es lo que pasa con el género. Creo que lo que se hace algunas veces no es cambiar las leyes sino pervertirlas. Además, sucede que las políticas de igualdad son muy costosas, por los recursos que es preciso emplear, mientras que las de identidad son muy baratas. Lo que ocurre es que a la larga estas deterioran el sistema. Por no hablar de los efectos secundarios de algunas medidas. Todos hemos oído argumentos a favor de las cuotas pero también a algunas personas que han pedido que no se las apliquen porque con ellas se puede crear un estigma: el de quien ha obtenido una plaza por cuota y no por sus méritos.
– Hablemos del papel de los revolucionarios. Dice usted que nunca ha sido menos peligroso ni ha estado tan bien pagado como ahora. Lo curioso es que hay revolucionarios de la red X que tachan de conservadoras a personas que estuvieron en la cárcel por su militancia. ¿Es desconocimiento o desvergüenza?
– Puede ser incluso un funcionario revolucionario. Es algo contradictorio en sí mismo. Está sucediendo en algunas dinámicas en la Universidad, en las que se plantea la desaparición de asignaturas cerradas y su sustitución por sesiones de debate suscitadas por los alumnos. Eso puede llevarnos a que en Filosofía, mi campo, los estudiantes terminaran la carrera sin haber visto a Aristóteles. Pero volviendo a lo de los revolucionarios, estamos también ante una coartada. Alguien puede opositar a catedrático y si no saca la plaza decir que es por ser revolucionario.
Enlace de origen : «No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»